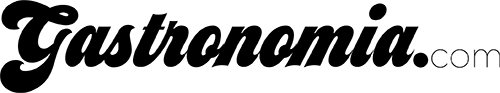Subji de coliflor, cilantro, cúrcuma y pimentón picante; camarones al curry; arroz basmati con cebolla y comino….Así empezaba la retahíla de platos con que Clo nos esperaba para la cena. Tras una especialización en comida mediterránea después de haber dirigido durante años en Río de Janeiro la cocina del Figueira, con nada más y nada menos que cincuenta personas a su cargo en la cocina -hombres todos-, esta chef uruguaya a quien también se encomendara años atrás la dirección del afamado restaurante del hotel Casa Suaya, se especializa ahora en cocina ayurvédica, esta milenaria especialidad terapéutica de la lejana India. Y así, entre aromas a cúrcuma, cardamomo o cilantro compartimos de nuevo mesa con ellos y con dos rusos que, igual que nosotros, disfrutaban de su estancia en Jose Ignacio pero con la encomienda de reportar los encantos de esta tierra a la conocida revista de viajes Condé Nast, y con los que pese a no comunicarnos más que terceros idiomas se hicieron agradable compañía al participar todos del disfrute de los platos.
Al término de la cena y al calor no sé muy bien si de los potentes currys o del fuego que aún desprendía enérgico su acogedora luminosidad, se unieron más amigos locales que nos relataron, aún emocionados, las palabras y experiencia de Fernando Parrondo que acababan de oír de su boca en una charla organizada esa misma tarde en el parador La Huella. Con la experiencia de aquel hombre que sobrevivió a la adversidad en la cordillera andina tras el trágico accidente aéreo que en 1972 conmocionó al mundo nos fuimos a dormir tras un día repleto de ratos agradables.
Nos volvió a despertar un trino de pájaros que nos empezaban ya a ser familiares. Para esa mañana teníamos a la vista otro apatecible plan. La cabalgata por la playa a caballo no pudo ser tan bucólica como había imaginado puesto que la marea, más alta de lo normal, había comido prácticamente toda la anchura de la extensa Playa Brava –de unos 10 Km de larga- y los equinos, molestos y nerviosos por la fuerte brisa del mar, pugnaban de continuo por volver al interior; me tuve que contentar con un buen paseo a caballo por las dunas contemplando calmadamente, en constante compañía de pájaros exóticos, cómo las romas siluetas de la arena se comían implacables cualquier árbol o atisbo de vegetación; ¡vaya por Dios!
Para el almuerzo, José, siempre dispuesto a hacernos disfrutar de su tierra pampera, nos tenía preparado otra buena incursión gastronómica. Aun sabiendo que ese día que algún evento particular lo impedía, hicimos el intento de comer en la Hacienda Narbona, una elegante construcción agraria de 1909 situada a unos cinco kilómetros hacia el interior en medio de unos extensos viñedos que junto con los olivos y una cuidada huerta de verduras, hortalizas y frutas rojas proveen de todo lo necesario al restaurante. El patio clásico y agradable abierto en uno de sus lados a la vista del campo, hacen de él una referencia muy a tener en cuenta en la agenda de restaurantes en Uruguay; efectivamente hubimos de dejarlo por otro lugar y de la comida, por tanto, no puedo opinar, pero desde luego tomamos nota porque su entorno y decoración, en un acertado equilibrio entre rusticidad, clasicismo y actualidad, serán sin duda destino obligado en nuestro próximo viaje al Uruguay.
Con los dientes largos continuamos pues camino hacia el lujoso hotel Fasano Las Piedras donde teníamos reservada mesa. El cambio no fue decepcionante. El restaurante de la piscina -inevitable otro nombre que no fuera este- se asentaba sobre las nobles maderas de una terraza que colgando a media ladera hacían de atalaya sobre la extensa pradería que iba a morir a una de las tantas lagunas que salpican el distrito de Maldonado. La comida fue frugal, pero comer al aire libre junto a una piscina totalmente adaptada a la roca viva del montículo rodeados de olor a cantueso y naturaleza en estado puro –de recepcionista al llegar al bar hizo un enorme lagarto, de unos cincuenta centímetros de largo- y comprobar cómo un proyecto arquitectónico ambicioso y de calidad no está en absoluto reñido con el respeto a la naturaleza, fue un auténtico deleite. Este magnífico hotel con campo de golf y de polo entre tantas otras comodidades, obra del arquitecto brasileño Isay Weinfeld que ocupa una enorme superficie con respeto absoluto al medio natural es, a mi juicio, obra de arte y ejemplo paradigmático de intervención de la mano del hombre en el territorio. Un canto al buen gusto.
La tarde discurrió en entretenida excursión en el pequeño utilitario de José rumbo al norte por la carretera que discurre paralela a la línea de mar. La comodidad del asfalto acabó rápido y de sopetón al topar a tan solo unos kilómetros de Jose Ignacio con la laguna Garzón, que hubimos de cruzar embarcados en una balsa metálica guiada por un cable y propulsada por la pequeña chalupa que flotaba a su lado. Y antes de llegar a la otra orilla para continuar ya por camino de tierra encontramos una nueva sorpresa arquitectónica: el eco-hotel Laguna Garzón, recientemente inaugurado, flotaba frente a nosotros con su habitaciones y su restorán Garzuana –a cargo del chef Juan Pablo Clerici-.
A lo largo de todo el camino, siempre recto y con una anchura durante los primeros kilómetros suficiente para que se cruzaran tres camiones al tiempo, el ganado que tanta fama da a la carne uruguaya pacía con mansedumbre y espacio vital sobrado a ambos márgenes, compartiendo praderías solo alteradas por alguna loma o algún que otro bosque de eucalipto, con infinidad de distintas aves que nunca antes habíamos visto. Paraíso de los aficionados a la ornitología, donde no había biguas con su largo pico gris y curvo junto a una charca, el tero tero avisaba con su particular trino de nuestra presencia mientras sobrevolaban rápidos grupos de torogoz; la delicadeza de las garzas convivía con los huidizos grupos de nutrias e incluso las mofetas se dejaban ver por aquellas amplias extensiones llenas de humedales.
Tras unos cuantos kilómetros el camino se había ido estrechando y empeorando su firme; y nuestro recorrido llegó irremediablemente a su fin al ir a dar de nuevo con otra laguna mucho mayor y sin balsero, separaba del océano, a tan solo un par de centenares de metros, por un gran arenal que dejaba ver tras de sí las olas batiendo con toda su fuerza, lo que en nada amedrentaba a un nutrido grupo de cisnes que ajeno a todo reposaba en la mansedumbre de las aguas dulces de la laguna de Rocha.
De regreso el camino se hizo breve bajo las luces del atardecer y con los sentidos todavía ávidos de seguir experimentando la naturaleza de este lejano y solitario lugar. Fue una liebre la que nos salió al paso en rápida carrera delante del pequeño cochecillo para cerrar la excursión «naturalista» y acabar de conducirnos a nuestro hotel, para pasar nuestra última noche en la habitación deliciosamente blanca de nuestra particular Posada Paradiso.
Ainhoa del Carre
Editorial Tejuelo
Publicado por Ainhoa del Carre | 23 de diciembre de 2013
Valoración (1)

Valora esta noticia