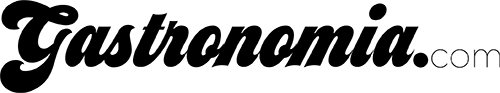¿Son ustedes capaces de identificar su primera vivencia gastronómica, esa que les hizo sentir; esa experiencia nueva y única, unión de placer gustativo y disfrute personal, de deleite sensorial y de cumvivium?
Yo la tengo perfectamente grabada en mi memoria. Por muchos años que han pasado el tiempo no ha logrado borrarla de lo más profundo de mis recuerdos. No debía tener apenas seis años, no puedo recordarlo, pero sigue indeleble. No solo porque comí los mejores huevos fritos con patatas que pueda nadie recordar sino porque aquel placer culinario -incuestionable- fue acompañado de otros dos placeres más, placeres que cuando van parejos al mero acto alimenticio hacen de este una experiencia vital.
Y es que para mi eso es la gastronomía: una experiencia vital de la que se alimenta el alma. Hay cocina, hay productos, alimentos, restaurantes en formatos varios, cocineros… Pero la gastronomía es mucho más. Es un acto global; o como no se cansa en definirlo Rafael Ansón, Presidente de la RAG, es una “experiencia multisensorial".
La gastronomía, para ser tal, ha de tener a mi humilde juicio una coherencia, una razón de ser. Ha de buscar sorprender los sentidos o hundir sus raíces en la Historia para explicar su porqué; ha de ser una forma de expresión de la cultura de un pueblo o un vehículo de comunicación del cocinero; ha de hacer hablar a un territorio, buscar la sublimación de un sencillo producto o indagar en las formas de reinventar lo inventado; ha de ser la voz de un pueblo y reivindicación de una identidad o una apuesta por el sempiterno y enriquecedor mestizaje… Hay mil maneras de entender la gastronomía pero ante todo, para mí, ha de emocionar, suponer un momento de disfrute a los sentidos –gusto, tacto, vista y olfato, y por este orden aunque primero y último van casi ligados- para, sentado a la mesa en buena compañía o acodados en la barra de un bar con solera o de un moderno gastro bar, tratar de desgranar y comprender lo que cualquiera de esas razones, suficientes cada una de ellas por sí mismas, nos quiere trasladar. Sentir, y disfrutar el momento
Ya no hay patatas como aquellas de mis seis años, no hay duda; ni, por mucho que los aceites hayan vivido una eclosión en los últimos años -y vaya usted a saber con qué freían aquellos huevos- hay quien tenga hoy la habilidad de hacer un huevo bien frito como antaño, con su puntillita bien compacta y la yema en su punto adecuado. Fue en una casa de comidas, de carretera, bajando el puerto del Escudo dirección Santander; junto a un recodo del río Pas que imponía su trazado a la sinuosa carretera. Era el primer viaje que hacía sola con mi padre. En casa habían quedado, no sé porqué razón, madre y hermanas pequeñas, lo que hacían de aquello un auténtico acontecimiento. Me sentía única, importante, afortunada: era sólo yo quien tenía el privilegio de disfrutar en exclusiva de una larga travesía con mi padre. Recuerdo que dejamos el coche bajo unos vetustos y frondosos árboles –plátanos seguramente-, cruzamos la intransitada carretera hasta la casuca cuyas lucecillas rompían la oscuridad y verdor que se adivinaba omnipresente; hacía frío, se oía, pese al viento, el discurrir del río. Al abrir aquella portezuela quejumbrosa quedé anonadada del ambiente que nos recibía, cálido y bullicioso, con eco reverberante, compacto en medio de una niebla espesa mitad humo de tabaco negro mitad fritura y guisos. Creo que casi ni se podía respirar. Era tarde, no era hora de niños; yo era de hecho la única y, probablemente, el motivo por el que previo intercambio de frases con la paisana, accediera a darnos de cenar.
De cómo transcurrió la cena o del camino que hubo después nada recuerdo. Solo aquellos maravillosos huevos con patatas que compartí con mi padre en un mesón de manteles de papel y cestilla de plástico para el pan junto una curva del rió Pas. De unas patatas sin más, de la tierra, sin apellidos ni especificaciones de uso, y unos huevos que hoy irían seguramente con un 0 impreso o al menos un 1 precediendo a las letras indicativas de origen ES. Cuando, años después, he vuelto a pasar por aquella carretera, miro siempre las casitas solitarias que quedan apartadas en curvas ya inutilizadas del camino con la esperanza de identificar el lugar. Pero ya no hay plátanos marcando el trazado del camino y las carreteras hoy no se acomodan a los caprichos de la naturaleza. El recuerdo de aquel momento único y del sabor de aquel sencillo plato, sin embargo, no se me han borrado.
Y aunque hoy disfruto como la que más con el ingenio culinario (y tantas otras cualidades más) de todos nuestros chefs estrella -algunos de cuyas efímeras creaciones no me cabe duda exceden de largo la categoría de arte– y me basta cualquier excusa para escaparme a la barra de StreetXo, hay ocasiones en las que una siente el eco de aquella experiencia vital y la llamada reaparece. No en vano, adivinen cual sigue siendo mi plato preferido… Y es que el bien comer, hace camino.
Publicado por Ainhoa del Carre | 23 de enero de 2015
Valoración (2)

Valora esta noticia